0203 Cognitariat
CHERRY, YO LO QUE SIEMPRE QUISE DECIRTE es que yo nunca te juzgué, eh. La gente decía muchas cosas, y si eran ciertas o no, a mí nunca me importó, y me parecía que no tenían derecho a meterse con vos. Cada cual tiene su vida, sus cosas, sus circunstancias. Pero en Jeppener la gente es así, metida, mala. ¿Qué les importa a ellos lo que vos hagas, si no jodés a nadie? No, bueno, quería que supieras nada más—ta bien, yo no quería—¿Cherry?
Se levantó de golpe. Había puesto la alarma, pero siguió de largo. En un impulso, se vistió con la ropa arrugada del día anterior en vez del conjunto preparado. Enseguida estaba en la calle. Corrió las cinco cuadras que la separaban de la boca del subte. Se arrojó por la escalera, pero el vagón no la esperó.
Bien, Cherry, llegá tarde.
Se instaló resignada bajo la brisa tibia de un ventilador. No hacía calor, pero estaba húmedo: sumado al calor interno por la falta de ejercicio, el microclima subterráneo la bañó en transpiración. Al poco tiempo, el cuerpo entero le picaba. Calor y frío a la vez. Hormigueos histamínicos le picoteaban la piel. Un tiempo atrás había desterrado el desodorante al darse cuenta de que nunca había tenido olor a transpiración. Había pasado su vida creyendo que el olor corporal sólo podía ser percibido por terceros, hasta que un día descubrió en internet el gen que la explicaba: ABCC11. Los poseedores de una mutación atípica —en su mayoría, orientales y, en el caso de las Américas, personas con ascendencia originaria— no tienen olor a transpiración. A partir de esto, Cherry anotó una entrada más en su catálogo de anomalías genéticas autodiagnosticadas por internet. Su rechazo al cilantro, el agua tónica y los repollitos de bruselas, por ejemplo, gozaba de lugares privilegiados en su paleta de características codificadas. No se detenía en los genes: además de niña índigo, en su cenit de rebeldía adolescente había llegado a declararse alienígena en una sobremesa absurda de navidad, motivada por las participaciones del comandante CLOMRO en la televisión de aire y una extrañísima conspiración centrada en los RH negativos. En ocasiones llegaba a falsear los datos: de grande, en un cumpleaños en el que no conocía a casi nadie, la desesperación la llevó a inventar que era daltónica. El hecho es que, si bien Cherry estaba a salvo de los subproductos de la transpiración, no lo estaba de la cosa en sí. Incluso la padecía más que la media. Dependía totalmente de un kit auto curado para combatir la hiperhidrosis: un abanico desplegable, pañuelos descartables, toallitas húmedas, base compacta y maizena.
Faltaba para el próximo subte y se liberó del saquito. El alivio no llegó: las secreciones habían emulsionado el sudor ecrino (permanecía mojada por una película pegajosa que no se secaba con el aire). La única solución era una ducha, pero no había chances. Ni siquiera tenía tiempo de entrar al baño a almidonarse. Se abanicó y se refrescó con un chicle de menta edulcorada y lecitina de soja. Tapó el ruido exterior con auriculares, pero no los encendió: cerró los ojos y aprovechó para practicar una Meditación de Un Minuto. Focalizó su atención en las inhalaciones y exhalaciones, cada vez más lentas, a la vez que rechazó cualquier pensamiento, cualquier distracción o monitoreo de las distintas molestias y preocupaciones que la acosaban, a través de una voluntad manifiesta de volver al sonido de su propia respiración. Reinició sesión. Mientras tanto, la transpiración iba cediendo. Reinó en su cuerpo la paz y la visitaron sutiles fosfenos danzando en su retina, antes de transmutar en los muñequitos azules y rojos que había visto la noche anterior en el video institucional de Keepcon, empresa pionera de la economía del odio local. En el video institucional, los muñequitos celestes representaban a los buenos usuarios y los muñequitos rojos a los malos. Un robot se encargaba de analizar semánticamente los contenidos para identificar odio, censurarlo y mantener las comunidades a salvo. Había otros muñequitos —humanos, en este caso— a cargo de asistir en casos de ambigüedad: cognitarios jóvenes devenían en empleados de limpieza discursiva. Cherry aspiraba a ser una de ellos.
“¡La puta madre, María Fernanda!”, recordó. El Rivotril y la corrida a la entrevista habían borrado el drama policial. Tenía que llamar a Bárbara pero no tenía crédito, y en el subte no podía hacer nada al respecto. La ansiedad escaló. Llegó otro tren. No consiguió asiento. Se autoesposó con una agarradera y evocó a Nadia, relacionista pública del boliche Pantheon en los noventa y dominatrix profesional. Cherry se imaginó Domina Cherry, penetrando con bastones a los agentes del patriarcado que manspreadeaban en el subte. Se encapsuló con auriculares y se dejó habitar por las obras ambientales de Aphex Twin.
Vas a tener que decir defectos como si fueran virtudes. Decí que sos muy obsesiva y que solés perderte en los detalles, y que precisamente por eso te propusiste escuchar más a los demás. Decí que el fracaso suele frustrarte, pero que ahora estás tomando los tropezones como oportunidades de aprendizaje. Decí que siempre fuiste muy tímida, hasta que te metiste en un taller de teatro. O no. Mejor, espontaneidad. Frescura. Por ahí se nota más la espontaneidad. Pero bueno, también es cierto que vos sos más espontánea al mentir que al decir la verdad. También está el tema de los muñequitos. Los rojos eran los malos y los celestes, los buenos. Es un mal día para estar teñida de rojo, Cherry. En fin. Y en el video también aparece el robot que detecta tetas en las fotos. Igual, no te van a preguntar ni de los tipitos ni de las tetas. Esa es tu research para indicar cuán invested estás en el puesto. Ya estás adentro. Lo tomás así, como que ya estás adentro. Mejor, no. Siempre preferiste sacrificar la esperanza antes que entregarte a más desilusiones. Concentración, de todas formas. Si tenés que dibujar una persona bajo la lluvia, le hacés pisito y paraguas. Trazo seguro, sin apretar el lápiz. Que a la cara no le falte nada, pero que tampoco le sobre. Que sea mujer. Porque sos vos, Cherry. Bueno, el resto es sentido común. Expresión, proporciones, todo eso. Básicamente, no seas anormal. Si tenés que mirar manchas, todos animalitos lindos. Ni bichos ni monstruos ni conchas ni pijas. No seas dark. Tampoco quieras ser graciosa. No es para vos eso.
Cherry salió de la estación Leandro N. Alem y se autopropulsó por las calles en dirección a la consultora de Recursos Humanos. Al llegar, se anunció en recepción, la entrevista grupal ya había comenzado. Dio dos golpes suaves y abrió la puerta. Capturó la atención grupal. El cambio de aire le dio un shock térmico: gotas de transpiración se agolpaban en la frente.
—Perdón, tuve un problema con el subte. Yo soy—
—Magalí, ¿no? Magalí Méndez —la interrumpió el avatar de la consultora.
—Sí, pero todos me dicen Cherry.
—No te preocupes, recién empezábamos. Sentate por acá. Yo me llamo Juan Pablo, soy coordinador de Recruiting y ella es Nuria, la coordinadora del equipo.
—Hola, ¿qué tal? De nuevo, perdón. Espero no haber causado ningún inconveniente. Qué vergüenza, por Dios.
¿Te imaginás pegarle una patada en la concha, Cherry? Y después agarrarlo a él y morderle la pija por encima del pantalón. ¿Lo ves? ¿Te imaginás haciéndolo? Visualizalo bien. ¿Cómo que “basta”? Qué vergüenza, Cherry.
—Bueno, entonces, estabas a punto de presentarte vos.
—Sí, yo me llamo Matías. Estudio Comunicación y… no sé. Soy de Aries.
Ah, pero no puede más de boludo.
—Bien. ¿Y por qué te interesa trabajar en Keepcon, ¿Matías?
—Bueno, yo estoy muy metido en redes sociales, es algo que me encanta. Ya trabajé de CM anteriormente y es algo que disfruto mucho y que tiene mucho que ver con lo que estoy estudiando.
—Buenísimo. Gracias, Matías.
Este chico es un chiste, Cherry. Ni te preocupes por él.
—Ahora vos.
—¡Ay! No, bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Bueno, a ver, qué puedo contar sobre mí. Me llamo Denise, pero ya lo saben. Vivo en Palermo, con mi novio y Malalo, nuestro gato que le pusimos Malalo porque es malo. Tengo veintisiete años, estudio Administración de Empresas y durante el último año estuve trabajando en un crucero. Lo súper recomiendo, pero bueno, ahora volví y la idea es quedarme acá, terminar la carrera... Todas esas cosas. Así que bien. ¡Entusiasmada!
Atención, Cherry, que esta mina es peligrosa y va a quedar. Cherry, cuidado acá. Mucho cuidado.
—Qué bueno, Denise. ¿Y en qué año estás de la carrera?
—En el último. Ya termino.
—Felicitaciones.
—¡Gracias!
—Gracias a vos, Denise.
Hija de puta.
—Ahora seguimos con vos.
—Eh, bueno, qué tal. Yo me llamo Paula, tengo dieciocho años, y estoy estudiando el CBC de abogacía. Vivo con mi mamá en Parque Patricios.
—Bien, ¿por qué te interesa trabajar en moderación de contenidos?
—Bueno, yo también uso mucho redes sociales, sobre todo tumblr. También participo de foros y escribo fanfics sobre Crepúsculo.
Subnormal.
—Ah, mirá vos, qué interesante. Una de las cuentas que trabajamos casualmente es un foro de True Blood en español.
—¡Buenísimo!
—Genial. Bien, ahora seguís vos, Magalí. No, no. Perdón, ¿Sherry?
Sería terrible que hicieras algo desubicado ahora. Mirá si justo te agarra una convulsión ahora. La posibilidad existe. Además si te pasa, de cabeza te meás. No le mires el bulto. Le estás mirando el bulto. Le vas a morder el bulto adelante de todos. ¿Qué vas a hacer? Tenés maizena en la ropa, Cherry. Estás pegajosa. Qué desastre.
—Bueno, como les dije, me llamo Magalí pero todos me dicen Cherry, así que me pueden decir Cherry ustedes también. Tengo 30 años, ahora vivo en Villa Urquiza pero soy de Jeppener, Provincia de Buenos Aires.
—¿Eso es cerca de Marcos Paz?
—No, es cerca de Brandsen
—Ah. ¿Qué más?
—Me dedico al arte. Soy performer.
—¿Clown?
—No. Hago shows de poesía y música experimental.
Basta, pelotuda. Cambiá de tema ya. Cuando te pregunten por qué te interesa trabajar en Keepcon hablales de tu presencia online, tu following.
—¡Qué interesante! ¿Y estudiás algo de eso?
—Estaba estudiando la orientación en artes visuales en el IUNA pero el año pasado dejé para poder enfocarme en producir más.
—Mirá vos. Una bohemia.
Ay, Cherry. No...
—Bueno, gracias a todos. Ahora que nos presentamos todos, podemos seguir.
Bohemia. Cherry intentaba enterrarlo y asfaltar encima, pero no era tonta. Se le retorció el estómago. Rechazada por un común. No, por dos comunes. Vieja a los 30 años. Vieja y gorda. Y bohemia. Antes muerta que terminar volviendo a Jeppener, con las mutaciones agroquímicas que invadían la historia clínica del pueblo, los no pocos casos de cruzamiento intrafamiliar y las hostilidades entre las pretendidas de Walter, el apolíneo chofer del camión atmosférico. Además del fracaso la torturaba que María Fernanda —a quien en el último tiempo le costaba más y más no considerar un monstruo— dejaría de bancarla. No había más opciones. Ya figuraba como ex empleada en las bases de datos de todos los call centers desde la década anterior. Salió caracolada y sin rumbo. Bajó por Corrientes hasta Alem. Un graffiti la capturó, pero esta vez no bajó al subte. No quería meterse bajo la tierra. A dos cuadras, la parada terminal de la línea 140 le garantizaba un asiento libre al lado de la ventanilla y con aire acondicionado. Pidió un boleto y se acercó a la expendedora.
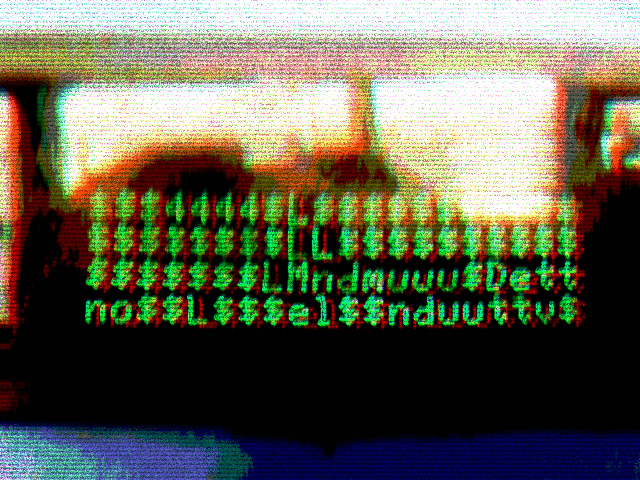
Se bajó enseguida. Emprendió una Cyborg walk: una práctica que había inventado para lidiar con momentos difíciles en la vía pública. La Cyborg walk consistía en caminar por la calle a gran velocidad y a un ritmo constante, balanceando los brazos deliberadamente y sin pudor, adquiriendo momentum en su andar y sincronizando su respiración con el movimiento. A la vez, adoptaba una expresión maquínica: boca cerrada, ceño relajado y mirada estática, clavada en el horizonte. Por supuesto, la idea durante una Cyborg walk siempre era pestañear lo menos posible y, de ser necesario, no mover los ojos, sino toda la cabeza, como los gatos. Un tercer elemento completaba la Cyborg walk: los agregados en pantalla. Llegaba a su máxima capacidad de minar datos. Cantidad de personas, edades, géneros, clases sociales, vestimenta, señas particulares. Marcas de autos, colores y modelos. Olores. En realidad, no lograba nada de esto—no tenía ni idea sobre autos—, pero no era su objetivo. Lo importante era visualizar cuadros, archivos y eventos en su interfaz gráfica. Diluirse en la ciudad, desentendida de las aflicciones triviales de su versión humana y convertida secretamente en una Máquina de Matar.
La pequeña Cherry mira Superman 3 a la hora de la siesta. Una maléfica supercomputadora arroja rayos y succiona a una de las secuaces del villano al interior de la máquina. Constricta en las entrañas de silicio, la víctima grita presa del horror mientras decenas de placas metálicas electrificadas se van encastrando por todo su cuerpo. Cuando la metamorfosis llega a su fin, el robot abre los ojos, ahora plateados: un instrumento del Mal sin ningún rastro de conciencia propia. Cherry tiene seis años y experimenta su primera náusea existencial. A la noche conocerá el insomnio, antecedente de los años de sonambulismo por venir.
Caminó por Alem, atravesó la plaza San Martín y llegó hasta Santa Fe; luego siguió hasta Callao y terminó en la Plaza Rodríguez Peña. Estaba muy transpirada y se desplomó en un banco. Reparó en los jóvenes que paraban en las inmediaciones de la Bond: sobreimpresa en la cinta, se transparentó una Cherry adolescente llena de glitches. Pensó que muchas vivencias de sus veinti se le hacían mucho más lejanas y crípticas que las polaroids mentales de los dieci. El endoesqueleto de metal chirriaba bajo los tejidos vivientes. Del otro lado, la Cherry fantasma rengueaba —era frecuente que se despegaran las suelas de sus borcegos artesanales de Koturno—. Completaban el look las medias tres cuartos agujereadas en los brazos, el pelo batido y el delineador espeso. No había sido fácil ser la dark de Jeppener. Menos aun cuando la gente del pueblo no podía reaccionar a lo dark de una manera no salvaje. “¡Ahí va la cachavacha!”, le gritaban. Incluso era socialmente aceptable tirarle cascotazos. Cherry adolescente no tenía más opción que encerrarse en su cuarto, sus proyectos artísticos y sus fantasías de escape. El día llegaría.
La Cherry actual vio la hora. Quizás María Fernanda ya estaba liberada. No había otro lugar donde ir. El pulso se aceleró, pero tendría que soportar la violencia. No se podía defender, no tenía a dónde ir y le debía mucha plata. Resignada, la lumpencognitaria emprendió la vuelta a Villa Urquiza, no sin antes vandalizar el banco de la plaza:
A VECES SIENTO QUE ALGUIEN ESCUCHA LO QUE PIENSO Y MIRO ALREDEDOR.
